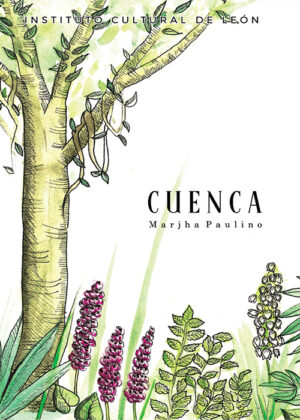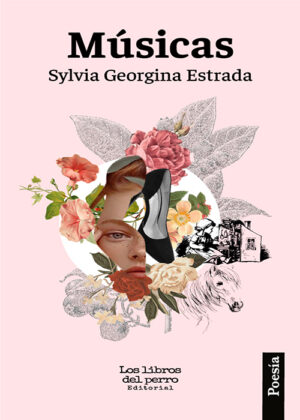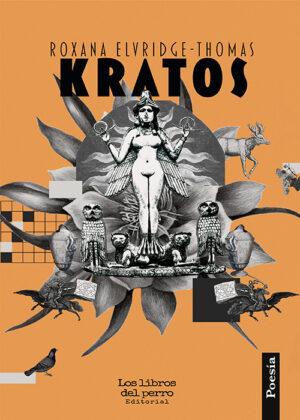Zel Cabrera nació con parálisis cerebral después de que el oxígeno tardara un minuto en llegar a sus pulmones. En La arista que no se toca, ese minuto se expande en poemas que no buscan conmover sino nombrar: el cuerpo que camina distinto, los zapatos ortopédicos, las terapias interminables, las miradas en la calle, la impotencia de trabajar el doble por la misma paga. Cada texto se niega a ser inspiracional o a pedir disculpas —»No se me dio la gana», advierte desde el principio— y en cambio construye un mapa preciso de lo que significa habitar un cuerpo al que el mundo no le hizo espacio.
Los poemas avanzan entre la memoria (una niña que gatea cuando otros caminan, que aprende a atarse las agujetas cuando otros saltan la cuerda), la rabia contenida (contra los doctores distraídos, contra las preguntas insistentes de extraños) y la ternura inesperada (un padre que llama «gatitos» a las pelusas de los árboles, una madre que arma a su hija como rompecabezas todos los días). Pero sobre todo están las palabras: ese territorio donde Cabrera camina sin tambalearse, donde puede construir «unotrocuerpo» con piernas de bailarina, con pasos precisos, con una fuerza que el cuerpo físico le niega.
Escrito con una lucidez que rehúye tanto la autocompasión como la épica del sufrimiento, La arista que no se toca es un libro necesario que obliga a repensar qué cuerpos cuentan, qué ritmos son válidos, qué normalidad nos hemos inventado. Cabrera no escribe para ser comprendida sino para existir en sus propios términos, y lo consigue con una voz que es al mismo tiempo vulnerable y feroz, íntima y política, personal y urgentemente colectiva.