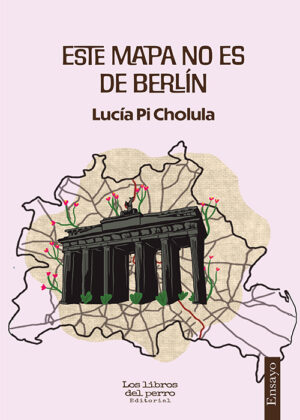Ingrid Solana escribe desde el vértigo. En El teatro manifiesto, tres piezas dramáticas atraviesan la muerte, la memoria ancestral, la violencia contra las mujeres y los límites porosos entre ficción y carne viva. Dos abuelas fantasmas —una oaxaqueña de ciento diez años cremada contra su voluntad, otra enterrada junto a un marido infiel— emprenden una última migración para reencontrarse con sus nietas. Una mujer escala las montañas de Arán buscando silencio para escribir un libro y encuentra una comunidad de hombres que devoran mujeres en rituales ancestrales. Un grupo de flores marchitas —Lirio, Jazmín, Orquídea— se desgarran entre sí bajo un puente mientras las obreras fantasmales limpian los bastidores de un teatro que nadie pidió.
Solana no busca consuelo ni catarsis limpia. Escribe con una ferocidad que desconcierta, capaz de encontrar ternura en el recuerdo de dos niñas rollizas asomándose al féretro de su abuela, humor negro en un psicoanalista que ausculta de manera grotesca, y devastación en la certeza de que en México también destazan mujeres. El libro oscila entre el teatro del absurdo, el manifiesto vanguardista y la denuncia visceral, sin que ninguna forma logre contenerlo del todo.
Escrita con una prosa que avanza como quien atraviesa una selva de voces —las montañas que gritan, los manifiestos que cantan, una anciana llamada Nube que dicta verdades en un parque—, El teatro manifiesto es un libro sobre lo que significa heredar el cuerpo de otras mujeres y los silencios que las atravesaron. Solana no predica ni consuela; simplemente incendia, con la lucidez de quien sabe que el teatro es traición y que la única forma de nombrar lo innombrable es gritarlo. Una obra que incomoda, que sangra, que no permite mirar hacia otro lado.